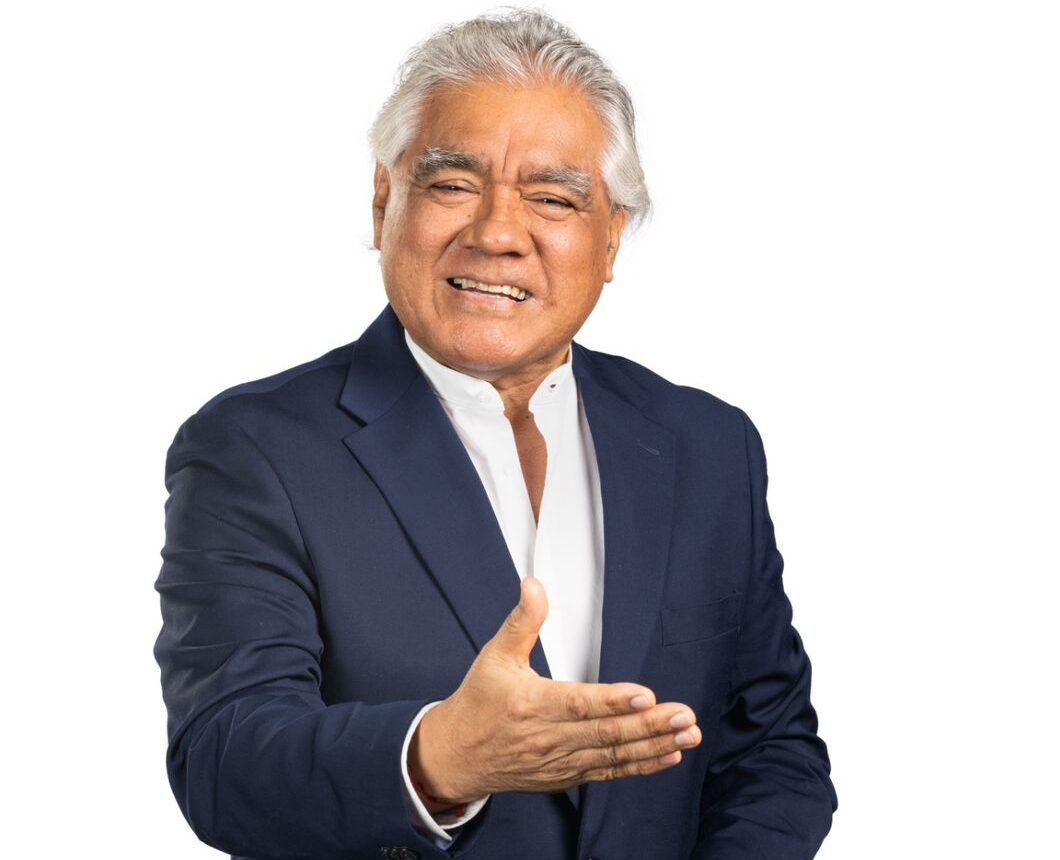Martin Wolf, para el Financial Times, señala que hace unos 40 años, el Reino Unido se convirtió en pionero en la privatización de las industrias de propiedad pública.
Se empezó con empresas grandes y luego el gobierno privatizó los monopolios o cuasimonopolios y pasó a contratar a proveedores privados de una amplia gama de servicios públicos sensibles.
Se señala que la experiencia ha sido lo suficientemente larga y variada como para aprender algunas lecciones importantes
Una es que las empresas privadas motivadas por el lucro serán la mejor manera de proporcionar los bienes o servicios en cuestión.
Pero las cosas son muy diferentes si los consumidores no tienen una opción efectiva o, en virtud de su vulnerabilidad o fragilidad, no pueden tomar decisiones informadas en absoluto, entonces Estado debe intervenir, redactando y supervisando los contratos e instruyendo y nombrando a los reguladores. Hay allí que dejar de lado una presunción general a favor de la oferta por entidades con ánimo de lucro.
Claro que los contratos privados permiten al gobierno evadir las restricciones autoinfligidas sobre el endeudamiento del sector público, incluso cuando los ingresos se utilizan para crear activos productivos.
Mas aún en ausencia de una supervisión eficaz y de sanciones creíbles, los proveedores privados se convertirán en despiadados extractores de rentas: entregarán bienes y servicios de mala calidad, impondrán diversos costos ocultos y trasladarán los riesgos a otros, principalmente a los contribuyentes.
La respuesta, enfatiza Wolf, tiene que ser la regulación.
Refiere que, en los años de Margaret Thatcher, las industrias privatizadas incluían British Telecom, British Petroleum, British Airways, British Aerospace, British Gas, Rolls-Royce, Rover, British Steel y la industria eléctrica.
Muchas operaban en mercados competitivos. Pero las de energía y telecomunicaciones continuaron teniendo sus propios reguladores, a pesar de que se podía inyectar cierta competencia en ambos. Ello porque disfrutaban de cierto grado de poder monopólico y en parte a que la seguridad del suministro era vital en ambos casos.
Wolf refiere entonces que apareció el agua y los ferrocarriles.
El agua como monopolio clásico, los ferrocarriles con algunos elementos monopólicos.
Cuanto mayor es la competencia y más creíble es la posibilidad de quiebra, menos controvertidas son hoy las privatizaciones.
No es de extrañar que el agua y los ferrocarriles hayan sido problemáticos.
En el primer caso, la extracción de rentas y el vertido de los costos ambientales están en el centro de las quejas.
En este último caso, el problema es esencialmente que nunca se logró una forma de separar la vía del tren.
Refiere Wolf, que Sam Freedman, en su reciente libro Failed State, advierte de la privatización de servicios públicos que no son monopolios naturales, y no cuentan con consumidores informados como son las residencias de ancianos y niños, las prisiones y, durante un tiempo, el servicio de libertad condicional.
Sobre un hogar de niños, dice que «es una acusación asombrosa del estado británico que ya no tiene la capacidad de brindar atención a quienes más lo necesitan y, en cambio, permite que personas descaradamente mal calificadas cobren tarifas exorbitantes para proporcionar niveles inaceptables de atención».
Wolf entonces se pregunta. ¿Son las empresas con fines de lucro realmente la mejor manera de proporcionar dichos servicios?
¿No sería mejor que las autoridades locales lo hicieran?
O, dados los conocidos fracasos de este último, ¿sería más prudente considerar alguna forma de provisión mutua o caritativa como alternativa?
Y concluye que es hora de examinar dónde no funcionará la provisión privada y luego, como diría Sir Keir Starmer, considerar algún «cambio».