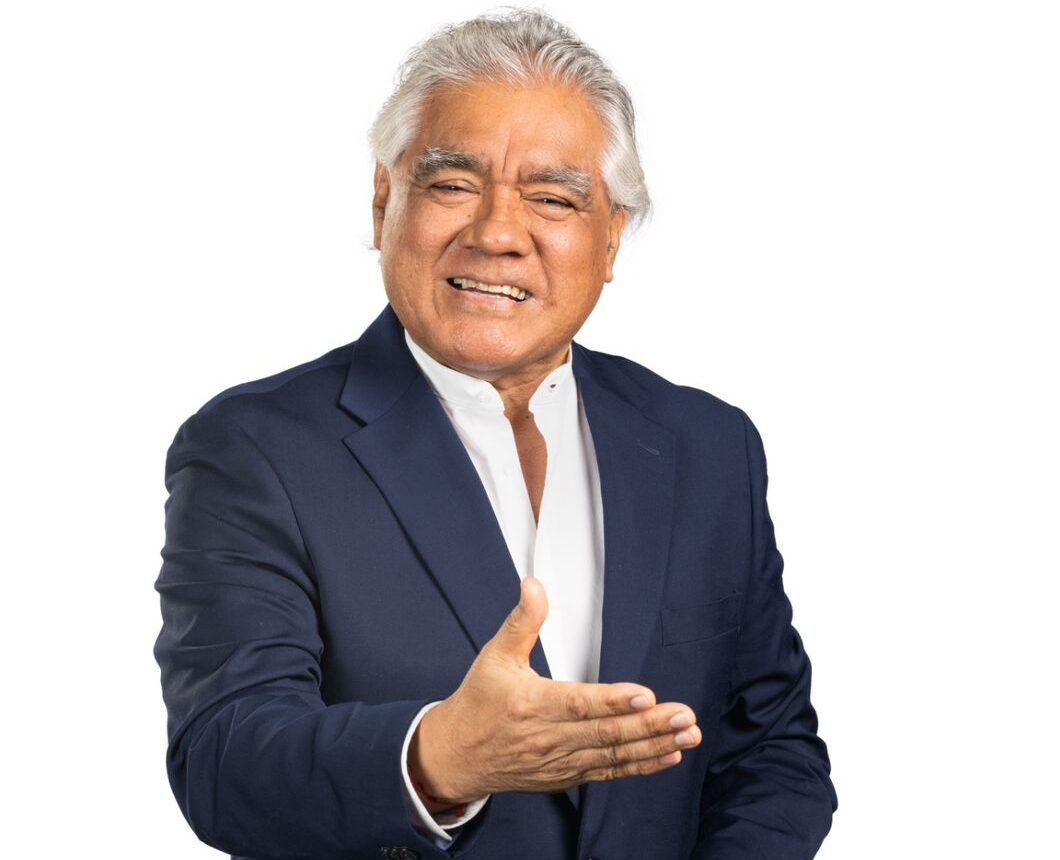Muchos pueblos católicos del mundo vivimos como si Dios no existiera, salvo una élite, que fomenta su amor e identificación con Jesucristo y la práctica de los sacramentos. Esa minoría sostiene la fe de todo el pueblo, por empolvada que esté, y hace que la religiosidad popular siga estando en la esencia cristiana de la cultura de buena parte de la humanidad.
La indiferencia religiosa se proyecta a toda la familia, convirtiendo el bautismo en una fiesta social, la primera comunión en una costumbre escolar, la atención sacerdotal a los moribundos como lo único que se puede hacer cuando el médico dice que la muerte está próxima, y la misa de difuntos en una manera de compartir con otros el recuerdo doloroso del pariente ausente, que se ha ido para no volver.
Casi todos pensamos que el alma es inmortal, como nos ha enseñado el Evangelio, nos ha confirmado el instinto de inmortalidad que sentimos en lo más íntimo de nuestro ser. Así lo han pensado la mayoría de los pueblos antiguos que han practicado el culto a los muertos, como vemos en los objetos que encontramos en los fardos funerarios. Jesús habló de su muerte redentora y de su resurrección tanto como prueba de su divinidad cuanto como adelanto de la resurrección de todos los hombres.
En su agonía, la humanidad de Jesús pidió a Dios Padre apartar de sí el cáliz de la pasión, pero aceptó libremente los sufrimientos de su muerte redentora. La misericordia divina ha dejado a los fieles cristianos, para sus vidas en la tierra, también a la hora undécima, los sacramentos de la confesión, la Eucaristía y los santos oleos. Es la preparación última para la separación del alma del cuerpo, el fallecimiento humano.
Sor María Faustina Kowalska, secretaria del Señor de la Misericordia, santa polaca del siglo veinte, escribió en su diario que un día que vio un camino ancho, cubierto de arena y flores, lleno de alegría y de música y de otras diversiones. La gente iba bailando y divirtiéndose, llegaba al final: un espantoso precipicio infernal. Aquellas almas caían ciegamente y eran tan numerosas que fue imposible contarlas. Y vio también otro camino, estrecho y cubierto de espinas y de piedras, y las personas que por él caminaban tenían lágrimas en los ojos y sufrían distintos dolores. Algunas caían, pero en seguida se levantaban y seguían andando. Y al final había un espléndido jardín, lleno de todo tipo de felicidad y allí entraban todas aquellas almas, olvidando sus sufrimientos.
La cultura cristiana -telúrica en los pueblos de antigua presencia misionera- ha quedado de alguna manera puesta en las cartas magnas de los estados, hoy como punto de referencia de conducta para la ciudadanía indiferente a las cosas de Dios. De ahí que la independencia de Iglesia y Estado tenga en el Perú, por ejemplo, un prólogo que remite la autoridad humana a la potestad divina de manera explícita, que hace que la constitución no sea laicista sino creyente, aunque normalmente no se haga referencia a ello.