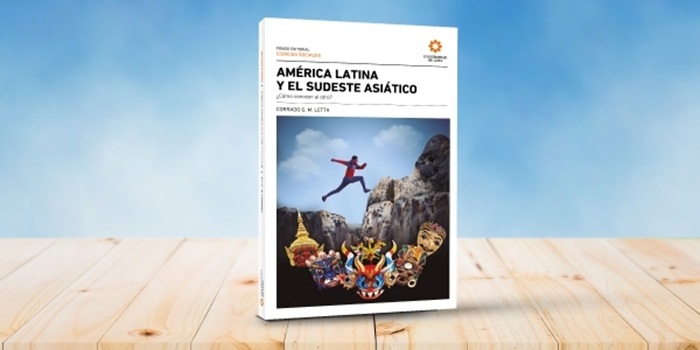Tenía trece años, estaba empezando a vivir, se llamaba Luciana y era la alegría de sus progenitores Rodolfo y Estela, habitantes del pequeño poblado de Tumbamarka; una comunidad de gente trabajadora y amable como lo era ella, la bella princesita – así la llamaba su padre – quien corría presurosa a su hogar, después de una larga faena en el campo. Amorosa como ninguna, abrazaba a su madre y le narraba lo que había hecho durante el día.
Tenía trece abriles y un futuro brillante, pues a diferencia de otras niñas de su comunidad, ella era una lideresa nata. Nunca se quedaba callada y siempre respondía hábilmente a los cuestionamientos de su hermano mayor Alonso y se escapaba con su verbo florido de las reprimendas de su padre. Nadie podía resistirse a su encantadora sonrisa y mirada ingenua. Todos en el pueblo le auguraban un gran porvenir.
Ahora, solo quedaba su recuerdo y una familia sumida en el dolor, en la desesperación y la angustia que le carcomía las entrañas. No saber de ella era un calvario para todos los que la amaban y para sus vecinos una gran interrogante: ¿Quién se llevó a Luciana? Se preguntaban sin obtener respuesta. Y cada vez que algún lugareño se encontraba por la calle con el comisario Jerónimo, este respondía con una cortante frase: “¡Estamos investigando!”.
No era suficiente respuesta para el papá de Luciana.
– Señor ¿Quién me devuelve la luz de mis ojos? – enjugando el llanto, replicaba Rodolfo.
– ¡Déjenos trabajar! ¡Sus lamentos en nada ayudan! – contestaba algo malhumorado el comisario.
Estaba comenzando a sentir la presión de un pueblo ajeno a eventos inesperados como lo sucedido con la hija de Rodolfo. Sin embargo, poco o nada podía hacer. La niña simplemente había desaparecido sin dejar rastro, aparentemente.
Rodolfo, había ido todas las noches desde hacía diez días, a preguntar si ya habían encontrado a su hija y regresaba a su casa abatido, en donde lo esperaba su mujer; aquella que hasta antes de aquel fatídico 15 de enero, día en que desapareció Luciana, se levantaba antes de que saliera el sol a organizar su vida y la de sus hijos. Ahora no dejaba de llorar, no quería comer y se culpaba por haberle dado permiso, para ir a visitar a su amiga del pueblo colindante.
El esposo veía a su mujer y por momentos temía que perdiera la cordura; ella no paraba de repetir una y otra vez: “No debí dejarla ir… no debí dejarla ir… no debí…”. Ese lamento lacerante se mezclaba con su llanto y tendida en la cama de su pequeña, se sentía desfallecer, abrazando el osito de peluche que le dio de regalo en su último cumpleaños.
Diez eternos días y ni una sola pista sobre el paradero de Lucianita. El pueblo comenzaba a impacientarse, azuzados por los reclamos de los familiares de la niña. El comisario decidió entonces que ya era hora de pedir ayuda a las autoridades de Lima. Seguramente los peritos resolverían el misterio que envolvía la desaparición de la bella princesita. Así que al día siguiente, llamó a su amigo y colega de armas, el comandante Segura quien prometió ayudarle, sin imaginarse siquiera lo que pasaría después y el gran hallazgo del que sería el principal protagonista.